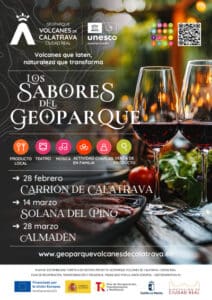José María Moraleda natural de Herencia (Ciudad Real) es médico, investigador y docente de pro. Es catedrático del Departamento de Medicina Interna e investigador principal del Grupo de Investigación Hematología, Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular de la Universidad de Murcia y Director de la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de la Arrixaca, además de Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia de dicho hospital. Pero, a pesar de todos estos cargos, Moraleda se siente como un profesional que escucha a sus pacientes y aplica sus conocimientos sobre medicina para encontrar el mejor remedio a sus dolencias. Sus mayores éxitos no están asociados a ocupar ningún puesto, sino a las vidas a las que ha ayudado a mejorar.

Su vocación fue temprana. Reconoce que siempre le ha influido en su manera de ver las cosas haber tenido dos buenos maestros, su padre y Antonio López Borrasca, y, por supuesto, un buen proyecto vital.
A lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado a la investigación del trasplante y, en los últimos años, a la utilización de células madre para la curación de enfermedades.
En resumen, un hombre generoso, que ama su profesión y al que tendremos la oportunidad de conocer más a fondo a lo largo de estas líneas.
1. ¿Cómo conjuga su faceta clínica en el hospital con la académica e investigadora?
Es complicado. Lo hago con esfuerzo y con la determinación que me inculcaron mis maestros. Creo que he tratado de hacerlo desde el principio, cuando comencé a trabajar con Antonio López Borrasca, primer catedrático de Hematología del país; en Salamanca tras finalizar mis estudios en Pamplona. De Don Antonio aprendí que un buen médico debía compaginar asistencia, docencia e investigación. Me contagió el entusiasmo por la profesión y por la universidad. He de admitir que como médico lo que más me gusta es atender a los pacientes, pero aún así, y pese a que es complicado, cada mañana me propongo como objetivo llevar a cabo aquellos principios que me transmitió y que se han quedado en el fondo de mi alma.
Por otra parte, es trascendente que la investigación biosanitaria se realice dentro de los hospitales; porque la función de los médicos es resolver los problemas de sus enfermos, y no hay mejor manera que hacerlo que investigar sobre ellos y encontrarles una solución para aplicarla inmediatamente. Es lo se denomina investigación traslacional.
2. ¿Puede explicar qué es exactamente eso de la investigación traslacional?
La investigación traslacional es aquella que genera conocimiento útil para solucionar problemas en los enfermos. La traslación en este sentido implica llevar el conocimiento desde el laboratorio, donde éste se produce en la mayoría de las ocasiones, hasta el paciente en el que puede ser eficaz. En definitiva, la medicina traslacional persigue facilitar la transición de la investigación básica (teórica) en aplicaciones clínicas (aplicadas) que redunden en beneficio de la salud.
Normalmente en el hospital pasamos a ver a los pacientes por la mañana, momento en el que germinan muchas preguntas a las que tratamos de dar una respuesta. En la traslación, tal y como he explicado, el conocimiento va desde el paciente al laboratorio directamente y vuelve del laboratorio al paciente. Se trata de una investigación hecha en tiempo real a pie de cama.
El objetivo de este tipo de investigación es encontrar soluciones desde los problemas aparentemente banales pero que empeoran la calidad de vida de los pacientes, hasta intentar alargar la vida de los pacientes con enfermedades rápidamente mortales; tal es el caso por ejemplo de los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad rara que no tiene un tratamiento eficaz en estos momentos.
En uno de los cursos de verano que coordino como parte de mi labor docente dentro de la Universidad del Mar abordamos este tema. El curso se denomina “From the Bench to the bedside and return”, que significa de la investigación debe ir desde la cama del paciente al laboratorio y vuelta al paciente; este es el circuito que realiza la traslación.
3. ¿En qué consiste su trabajo?
Como hematólogo me dedico al diagnóstico clínico y de laboratorio. Hago historias clínicas, exploro a los pacientes y estudio la composición de su sangre: los leucocitos, los hematíes y las plaquetas, es decir, realizo hematología integral. También me dedico al trasplante de médula ósea, tratamiento con células progenitoras hematopoyéticas, y más recientemente, al trasplante de células madre, no sólo para curar enfermedades hematológicas, como la leucemia, los linfomas y los mielomas, sino para curar otras enfermedades.
En la terapia celular, los hematólogos, gracias nuestra experiencia desde hace decenios en el tratamiento con productos celulares como las transfusiones sanguíneas y los trasplantes, somos los que centralizamos el producto sanador, la célula, y lo compartimos con otros investigadores que están interesados en nuestros trabajos y avances sobre terapia celular para encontrar respuestas. Por ejemplo, si un traumatólogo tiene que curar una fractura que no acaba de solidificar puede encontrar en el tratamiento con células madre alguna respuesta. En colaboración con este especialista, los hematólogos podemos aplicar nuestros conocimientos a un modelo animal al que practicamos esa misma fractura. Si al tratarla conseguimos que se solucione el problema, entonces llevamos dicho tratamiento al ensayo clínico.
El camino de la investigación es fructífero, pero largo. Lo importante es seguir el método científico, es decir, dar los pasos adecuados para solucionar problemas y no crearlos. Nuestra misión es intentar que el circuito funcione lo más ágilmente posible, ya que el punto final es el paciente y éste no puede esperar.

4. ¿Cómo es su grupo de investigación y cuántas personas trabajan en él?
Somos un grupo horizontal y multidisciplinar que trabaja con un fundamento común: la terapia celular. Está compuesto por un conjunto de especialistas con vocación por la investigación de tratamientos con células. Además de colaborar con otros grupos del hospital, colaboramos con grupos de ciencia básica en la Universidad de Murcia, y en otras Universidades extranjeras. Nuestro grupo está integrado en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), en la Universidad de Murcia y en el Hospital Virgen de la Arrixaca, incorporando investigadores de las tres entidades, cuyas fronteras son a veces difíciles de delimitar.
En respuesta a la pregunta, en el grupo de la Universidad estamos trabajando 30 personas, pero si añadimos los colaboradores asiduos, el número asciende a 50.
5. Ha contribuido a la puesta en marcha de un proyecto de especial relevancia dentro de la medicina celular, la “Sala Blanca” o Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de la Arrixaca. ¿Podría hablarnos de ella?
Para llevar a cabo tratamientos celulares es necesario saber cómo se pueden fabricar las células que más tarde han de trasplantarse a los pacientes. Esto es relativamente fácil cuando ya existe un procedimiento establecido, tal es el caso del trasplante de médula ósea. Pero cuando es necesario incrementar el número de células mediante cultivo o se realiza alguna modificación de su estructura o su función para que mejoren su eficacia, entonces la legislación actual obliga a tener una unidad como la recientemente creada en Murcia.
Nos lanzamos a desarrollar un proyecto tan complejo como ha sido la implantación de una Unidad de Producción Celular en el Hospital Virgen de la Arrixaca, porque queríamos disponer de células sin tener que comprarlas. La sala Blanca nos va a permitir disponer de un tratamiento excepcional desde el punto de vista experimental para atender a los pacientes.
A esta Unidad se la denomina Sala Blanca porque es una sala limpia en la que se podrán producir células libres de gérmenes. Para trabajar en ella se debe vestir apropiadamente con escafandras y ropas estériles. El punto final dentro de ella, donde se trabaja, está absolutamente aséptico para que las células lleguen al paciente sin que se vehicule ningún tipo de enfermedad. Las medidas de seguridad son máximas.
La Sala Blanca para poder iniciar su funcionamiento tiene que pasar una evaluación. No se pondrá en marcha hasta que no se cumplan todos los condicionamientos administrativos y tecnológicos impuestos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se asegurará de que todo lo que hacemos esté bien hecho y que se cumple con la normativa legal.
En España existen unas 16 salas de este tipo. Puede decirse que hemos tenido mucha suerte debido a que a principios del año 2000 el Ministerio de Sanidad español apostó por la investigación trasnacional aplicada y la terapia celular. Gracias este apoyo España está a la cabeza de investigación con células madre en Europa.
6. Háblenos del trabajo en terapia con células madre.
Actualmente investigamos la modificación de las células madre para que lleguen mejor al sitio donde se las necesita, sin necesidad de pinchazos o intervenciones cruentas, es decir, infundiéndolas por vía intravenosa. Para ello estamos desarrollando, en colaboración con el profesor Robert Sackstein de la Universidad de Harvard, una tecnología que permite a las células llegar con más facilidad al sitio donde se las necesita. Realizamos unas modificaciones en los ligandos de superficie de la membrana celular para que tengan mayor afinidad por su receptor en el tejido que se desea tratar para regenerarlo. Es como si les pusiéramos a las células un GPS para que sepan donde deben ir. Tenemos muchas esperanzas puestas en este tipo de tratamiento que puede ser útil a muchas personas con enfermedades diferentes.
7. ¿Cómo son y serán las futuras aplicaciones de las células madre?
Llevo 40 años trabajando como trasplantólogo y ya desde que trabajé junto al Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Edward Donnall Thomas, médico estadounidense pionero en el trasplante de médula ósea, intuí que podríamos utilizar las células madre para solucionar muchas enfermedades además de las propiamente hematológicas como las leucemias o los linfomas.
Como he comentado, el uso de las células como medicamento para curar es una realidad desde hace años en los trasplantes de médula ósea. Otra terapia con células ya estandarizada es el tratamiento con queratinocitos para las grandes quemaduras, las células madre del limbo para las lesiones corneales y la terapia con condrocitos para las lesiones de cartílago. También se usan en traumatología y ortopedia para reparar cartílagos, huesos y tendones. Las indicaciones en el campo de la traumatología son muy interesantes y se está investigando muy activamente en aplicar las células asociadas a andamiajes y moléculas bio-activas, intentando emular la estrategia de reparación natural, que permitan una mayor eficacia. Es la denominada ingeniería tisular. Los resultados preliminares en este campo son muy esperanzadores.
8. ¿Podrías explicarnos qué es la regeneración tisular?
Como su nombre indica, la regeneración tisular es la regeneración de los tejidos.
Las células tienen un ciclo vital relativamente corto: nacen, viven y se mueren, por tanto, es necesario que se vayan reponiendo de manera permanente para que los tejidos (compuestos de células) puedan funcionar adecuadamente a lo largo de toda nuestra vida. Son las llamadas células madre de tejido las que durante toda la vida están proporcionando la reposición de células hijas a cada tejido concreto. Además, existen otras células madre con características más primitivas, reponedoras a su vez de células madre específicas de tejidos, que se supone están almacenadas en la médula ósea y están circulando continuamente en muy pequeñas cantidades.
La regeneración tisular es el proceso natural por el que los tejidos van reponiendo las células que se dañan o se mueren en su ciclo natural. Para esto tienen a las células madre tisulares que también pueden agotarse si la lesión es muy extensa, y por eso es beneficioso aportar células madre de otro almacén como el repositorio medular. En los casos en los que la regeneración no se da de manera natural, los hematólogos disponemos de tecnología capaz de recoger las células madre de la sangre con aparatos de aféresis celulares y seleccionarlas, congelarlas y almacenarlas a muy bajas temperaturas (criopreservación), hasta que sea necesario su uso para curar enfermedades.
Conviene resaltar que la regeneración tisular es muy desigual en los diferentes tejidos, tanto en su velocidad como en su eficacia. Así hay tejidos de reposición más lenta y compleja como el sistema nervioso central y otros más eficientes como el hígado o el tejido óseo.
9. ¿Cree que será posible la regeneración de miembros completos?
Si, creo que será posible en un futuro próximo. Se tendrán órganos artificiales. Ya existen técnicas para quitar todas las células al tejido, dejando sólo el armazón que lo sustenta, y sobre él colocar células madre nuevas con el fin de crear uno bioartificial. Por ejemplo, ya se dispone de modelos de corazones bioartificiales que funcionan, aunque hay que solucionar todavía muchos problemas, como conseguir que las células del corazón se integren y trabajen al unísono para que se produzca una contracción cardiaca eficaz. El objetivo ahora es organizar las células para que funcionen como suelen hacerlo fisiológicamente.
10. ¿Están en una Red de Terapia Celular? ¿Para qué?
Desde el año 2010 soy coordinador de la Red Española de Terapia Celular, una organización de invesigadores en red del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad y del MINECO, que consta de 33 grupos repartidos por todo el país, dedicados a la investigación básica y clínica en terapia celular con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos al sistema nacional de salud. Es una red basada en la colaboración científica para adquirir conocimientos lo más rápida y eficazmente posible y trasladarlos a los pacientes.
11. Acaba de ser nombrado presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, cargo que se prolongará durante tres años. ¿Qué es y qué objetivos persigue dicha Sociedad?
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) es la agrupación científica de 2.400 hematólogos españoles que tiene como fin la promoción, desarrollo y divulgación de la integridad y contenidos de la especialidad en sus aspectos asistenciales, docentes y de investigación.
Las sociedades científicas deben velar porque exista una asistencia ética y de calidad, una formación integral y continuada, y promocionar la ciencia. Un punto clave es la labor de formación, que es un punto crítico para la SEHH, así como la ayuda a la investigación. Por eso continuaremos con las estrategias que ya teníamos preestablecidas en nuestros estatutos, aunque en esta etapa pondremos más énfasis en ayudar a los grupos de trabajo en su labor de investigación clínica, y en incrementar las becas para los hematólogos jóvenes que propongan proyectos de calidad. También trabajaremos con la administración para establecer claramente el programa de formación de la especialidad y que el programa educativo de los hematólogos españoles se ajuste a los grandes avances que ha experimentado la especialidad, para ello se necesita más tiempo de formación, y nosotros reivindicamos al menos 5 años en el nuevo sistema de troncalidad. Además, haremos hincapié en integrarnos más en Europa. Debemos aprovechar las plataformas formativas de la Sociedad Europea de Hematología y establecer con ellos proyectos comunes de los que podamos seguir aprendiendo. Finalmente, pensamos que es muy importante que se conozca y se defienda el carácter mixto, médico y de laboratorio de nuestra especialidad, que la hace fundamental en el diagnóstico de los pacientes y que ha sido determinante en muchos de los avances que se han realizado en los tratamientos médicos en los últimos años.

12. Trabaja en el estudio de enfermedades raras. ¿Podría hablarnos de su trabajo en este campo?
Trabajamos en el estudio de muchas enfermedades raras porque pensamos que en general despiertan menos interés social, tienen menos financiación, se investiga menos y por ello tienen menos tratamientos curativos que otras enfermedades, por esta razón, estamos muy sensibilizados con ellas e intentamos aportar un grano de arena para dar alguna solución a las personas que tienen menos. Las enfermedades raras suelen tener una patogenia compleja y de difícil tratamiento.
Los tratamientos con células suponen un enfoque diferente a la hora de tratar las enfermedades raras, porque las células son medicamentos vivos, que tienen la capacidad de quedarse dentro del cuerpo mucho tiempo, y que son almacenes de sustancias biológicamente activas, y por tanto, pueden ejercer su efecto beneficioso a largo plazo. Las células son capaces de liberar moléculas que pueden dirigirse a varias dianas terapéuticas al mismo tiempo, por lo que pueden ser muy útiles en enfermedades con patogenia compleja, en las que intervienen muchos factores dañinos. Además interaccionan con el medio ambiente en el que se inyectan y pueden mejorarlo, facilitando la labor del sistema reparativo local, en definitiva, se ocupan de “crear buen ambiente”. Por todos estos motivos la terapia celular puede terminar siendo un tratamiento óptimo para alguna de estas enfermedades raras.
13. ¿Qué es la Isquemia Crítica Crónica?
Simplificando mucho, esta enfermedad es consecuencia de la obstrucción crónica de un vaso sanguíneo, a consecuencia de una placa de ateroma u otra causa. La obstrucción del flujo y la falta de riego conlleva una falta de oxígeno para las células y su muerte. En el caso de la obstrucción de un vaso distal de una extremidad, por ejemplo, un dedo del pié, si la zona afectada se queda sin oxígeno se produce una necrosis, una complicación gravísima que puede llevar a la amputación del mismo si no se recupera el riego sanguíneo. Los tratamientos habituales de las isquemias se basan en la realización de puentes que faciliten el riego allí donde se ha perdido, estos puentes son conocidos como bypass. Si esto no funciona, la amputación es el siguiente paso.
Nuestro trabajo consiste en restituir el riego para que los tejidos vuelvan a funcionar. El fundamento del tratamiento con células en la Isquemia Crítica es inyectar en la zona crítica células madre progenitoras endoteliales capaces de desarrollar nuevos vasos sanguíneos para recuperar la oxigenación y evitar la necrosis y la amputación. Este trabajo lo hacemos en colaboración con los cirujanos vasculares del hospital.
14. ¿Y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad rara para la que no existe tratamiento eficaz. Normalmente los pacientes que padecen esta enfermedad suelen tener una vida media de entre 3 y 5 años. El riluzol, único fármaco disponible en su tratamiento, alarga unos meses la supervivencia, pero no modifica la historia natural de la enfermedad, que consiste en la pérdida progresiva e inexorable de las motoneuronas, que son las neuronas que alimentan al músculo para que se contraiga. En consecuencia, los músculos en estos enfermos dejan de contraerse y se producen las parálisis progresivas. El resultado final es que se paralizan los músculos respiratorios y la persona fallece. Lo más duro de esta enfermedad es que las capacidades cognitivas del cerebro no se afectan y el paciente es totalmente consciente del progreso de la enfermedad hasta el final, lo que supone un enorme sufrimiento tanto físico como psicológico. Ello afecta también al entorno familiar y de cuidadores, porque estos pacientes acaban siendo altamente dependientes.
Los experimentos en modelos animales realizados por el profesor Salvador Martínez Pérez, con el que colaboramos activamente, demostraron que las células madre adultas de la médula ósea son capaces de estimular a las motoneuronas enfermas impidiendo que mueran o retrasando su muerte. Esto lo hacen disponiéndose a su alrededor y liberando moléculas neurotróficas y neuroprotectoras como el GDNF, que disminuye la apoptosis celular. Pero además, estas mismas células madre puede mejorar el medio ambiente, modulando positivamente la función de las células de la microglía, que en esta enfermedad están activadas y contribuyen a la muerte de las motoneuronas.
En colaboración con el profesor Martinez, nuestro equipo multidisciplinar del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, formado por neurólogos, neurocirujanos, neurofisiólogos, neuropsicólocos, neumólogos, radiólogos, rehabilitadores y hematólogos y asociaciones de pacientes, empezamos uno de los primeros ensayos clínicos en Europa de terapia celular en Esclerosis Lateral Amiotrófica cuyos resultados se publicaron recientemente en la revista Stem Cells, en el que demostramos que con nuestra metodología el trasplante celular era factible y seguro. En este estudio también colaboraron los radiólogos del Hospital Unviersitario Morales Meseguer, y actualmente, y en colaboración con ellos, estamos haciendo el primer ensayo clínico a gran escala con 63 pacientes, que estamos a punto de finalizar y que ha tenido una gran repercusión internacional, con inclusión de enfermos de varias nacionalidades. Me consta que la comunidad científica internacional está pendiente de nuestros resultados. Estamos particularmente satisfechos con la labor de colaboración realizada por nuestro grupo en el que intervienen muchas personas de muchos servicios diferentes que generosamente se ponen a trabajar por un objetivo común: el bienestar del paciente. Poner estas personas y la maquinaria necesaria en marcha lleva muchos años. Además, hemos seguido rigurosamente el método científico, que es muy importante para conseguir datos con garantías que contesten a las preguntas que nos planteamos. Somos absolutamente partidarios de realizar este tipo de ensayos experimentales en el contexto de ensayos clínicos controlados.
15. ¿Cómo ve la investigación biomédica en la Región y en España?
Con serias dificultades, pero con esperanzas. Las serias dificultades económicas que atraviesa nuestro país están teniendo un impacto muy negativo en la financiación de proyectos de investigación, esto todo el mundo lo reconoce. Quizás se pueden realizar esfuerzos adicionales para priorizar la investigación y el desarrollo. Las etapas de crisis son momentos para soluciones imaginativas si se tienen claras las prioridades.
Sería una desgracia que perdiéramos lo conseguido en estos últimos años. España ha avanzado mucho en investigación y estaba alcanzando una masa crítica de científicos jóvenes lo suficientemente relevante como para ser competitiva. Se trata de una juventud extraordinariamente productiva, bien formada, creativa y con iniciativa, pero corremos el peligro que esto se paralice si nuestros responsables no los tienen en cuenta ni los escuchan. Tengo esperanzas de que los que nuestros dirigentes tengan suficiente sentido común y responsabilidad para no dejar que se pierda el tesoro de científicos que tenemos en este momento y que se ha conseguido con muchos años de esfuerzo.
16. ¿Cree que la sociedad conoce suficientemente la labor que desempeñan los científicos?
Quizás no. En nuestro país hay una labor incompleta en este aspecto. Muchos periódicos dedican una parte específica a la Ciencia y cada vez lo hacen de manera más rigurosa, pero en mi opinión todavía queda mucho por hacer en las escuelas, en los medios de comunicación y sobre todo en el reconocimiento social de los científicos.
No tratamos a los científicos como ellos se merecen. Una persona que dedica su vida a la investigación, que produce y trata de encontrar la verdad, necesita sentirse arropada y que se le reconozca ese valor; y no me refiero a mimarlos con palabras, sino con financiación, con reconocimiento social y con sueldos dignos para que no tengan que estar constantemente preocupados por sus familias y por su futuro inmediato. Los investigadores lo merecen porque se lo ganan con esfuerzo, con publicaciones y restando muchos momentos a su vida personal. Creo que este es un camino que tenemos que recorrer juntos todavía.

17. ¿Podría lanzar un mensaje de ánimo o algún consejo para aquellos jóvenes que puedan estar planteándose dedicarse a la investigación?
Les diría que no pierdan la ilusión, que la carrera científica es una de las profesiones más bonitas que se puede tener, y en particular, si es la biosanitaria. El placer personal e intelectual que te proporciona responder a buenas preguntas o conocer la verdad de los acontecimientos biológicos no tiene parangón. Si a esto le sumas el poder ayudar a una persona que está enferma, pues la satisfacción es completa. También les diría que el mundo es muy grande, uno puede investigar fuera del país y volver, no hay porque encasillarse. No es fácil, pero tampoco es imposible, muchos nos hemos embarcado en formarnos y trabajar fuera, el resultado es muy positivo, se aprende mucho y te ayuda a ver los problemas con la perspectiva de otras culturas. A los que se quedan les diría que mantengan ilusión y que sigan trabajando para sacar adelante sus proyectos, y por supuesto, que manifiesten y defiendan sus opiniones y sus puntos de vista públicamente para que puedan ser escuchados.
18. ¿Es importante la vocación en su profesión?
La vocación de servicio a los demás, la generosidad y la amplitud de miras son imprescindibles. A mi me mueve la ilusión de asistencia, docencia e investigación ligadas al bienestar de los pacientes. Me siento muy orgulloso de nuestro equipo porque compartimos todo esto. Dirigir un equipo te da grandes satisfacciones y también algunos momentos de frustración y tristeza, pero eso forma parte de cada uno de nosotros. Estoy tan convencido y me gusta tanto lo que hago, que creo que contagio mi proyecto vital y mi filosofía. Soy partidario de dar ejemplo para enseñar.
19. ¿Cómo compagina la vida profesional con la personal?
Malamente. Los investigadores en general, y los médicos investigadores en particular, solemos tener muchas deudas de tiempo pendientes con la familia. Para mí la generosidad que tiene mi familia conmigo, con los fallos, a veces relevantes, que he podido tener por falta de dedicación a ellos, no se puede pagar.
Mi esposa y mis hijos han sido una continua fuente de inspiración y apoyo tanto en mi vida personal como en la profesional y he tratado de compaginar ambas a base de dormir poco y de que mi familia me disculpe la cantidad de horas que les he robado. Ahí estamos.
20. ¿Qué destacarías de tu profesión?
Que en ella no se puede hacer nada sin filosofía ni contenido. Cada uno debe buscar su trayectoria vital en la investigación y ser consistente con ella. Una vez encontrado el proyecto, hay que trabajar continuadamente si se quiere vivir una vida plena como investigador y, si encima tienes la suerte de tener un buen maestro detrás y un buen equipo, como yo he tenido, todo es más fácil. En general, yo diría que lo importante es, sobre todo, poner ilusión día a día en lo que se hace.
Vía: www.um.es
Más información sobre José María Moraleda pinchando AQUÍ.
Artículo relacionado: Entrevista a José María Moraleda Jiménez por Ismael Gómez-Calcerrada.